Ayer se cumplieron 36 años de que el presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, fue víctima de un violento golpe militar –colofón de una campaña de desestabilización política auspiciada desde Washington– que terminó por subvertir la institucionalidad democrática en ese país –sustituyéndola por un régimen bárbaro y asesino– y puso de manifiesto la aversión de la Casa Blanca a los gobiernos populares y progresistas, por más legítimos que fuesen.
A la par de la consolidación de la dictadura emanada de ese cuartelazo, Chile se convertiría en el primer laboratorio de las políticas económicas neoliberales que, a la postre, fueron retomadas por la “revolución conservadora” de Ronald Reagan y Margaret Thatcher e impuestas en prácticamente todo el continente por medio de los organismos financieros internacionales, en lo que dio en llamarse el Consenso de Washington, con los desastrosos resultados ya conocidos en los terrenos económico y social.

También un 11 de septiembre, 28 años después, el mundo se conmocionó a raíz de un brutal atentado terrorista cometido en contra de las Torres Gemelas y el Pentágono. En respuesta, el gobierno de George W. Bush emprendió primero una sangrienta incursión militar en Afganistán –que derivó en el derrocamiento del régimen talibán en la nación centroasiática, pero también en la muerte de miles de civiles inocentes–, recortó las libertades de sus propios ciudadanos e inició luego, en marzo de 2003, una guerra criminal e injustificable en contra de Irak, que al día de hoy ha significado para Washington un enorme descalabro en los terrenos político, económico, diplomático, militar y moral, y ha dejado tras de sí enormes pérdidas humanas y materiales en el país árabe.A la par de la consolidación de la dictadura emanada de ese cuartelazo, Chile se convertiría en el primer laboratorio de las políticas económicas neoliberales que, a la postre, fueron retomadas por la “revolución conservadora” de Ronald Reagan y Margaret Thatcher e impuestas en prácticamente todo el continente por medio de los organismos financieros internacionales, en lo que dio en llamarse el Consenso de Washington, con los desastrosos resultados ya conocidos en los terrenos económico y social.

Ayer se cumplieron 36 años de que el presidente constitucional de Chile, Salvador Allende, fue víctima de un violento golpe militar –colofón de una campaña de desestabilización política auspiciada desde Washington– que terminó por subvertir la institucionalidad democrática en ese país –sustituyéndola por un régimen bárbaro y asesino– y puso de manifiesto la aversión de la Casa Blanca a los gobiernos populares y progresistas, por más legítimos que fuesen.
A la coincidencia casual en las fechas de estos episodios debe añadirse el hecho de que ambos han planteado puntos de alteración en los órdenes mundiales respectivos, han sentado precedentes nefastos para la vigencia de las libertades y los derechos humanos y han significado, en suma, gravísimos retrocesos políticos y civilizatorios que, por desgracia, mantienen hilos de continuidad en el presente.
Ciertamente, mucho ha cambiado desde el día del asedio militar al Palacio de la Moneda, y la mayoría de los pueblos latinoamericanos pueden preciarse de contar con gobiernos democráticamente elegidos que, por añadidura, han decidido alejarse en mayor o menor medida de la indeseable preceptiva económica ensayada en Chile durante el gorilato pinochetista. Sin embargo, las conjuras desestabilizadoras de las oligarquías regionales continúan siendo un riesgo latente, como hoy por hoy puede apreciarse en Honduras, en donde, pese al repudio generalizado de la comunidad internacional, se mantiene desde hace más de dos meses un régimen impuesto manu militari, en buena medida gracias a la tibieza y la indefinición del gobierno de Washington.

Por otro lado, pese al manifiesto fracaso de la cruzada bélica emprendida por Bush hace casi ocho años, y aunque la presente coyuntura ha obligado a los gobiernos del orbe a centrar su atención en el ámbito económico, el actual presidente estadunidense, Barack Obama, se mantiene empeñado en preservar la ocupación militar en Afganistán –en un gesto que amenaza con convertirse en una trampa para su propio gobierno–, acaso como una concesión a los halcones estadunidenses y a los integrantes del complejo militar-industrial, el cual constituye un enorme poder de facto, sin cuyo beneplácito nadie puede arribar a la presidencia de la nación vecina. La falta de voluntad o capacidad de las autoridades estadunidenses para aprender de errores pasados encierra un riesgo indeseable: que en el futuro surjan expresiones de rencor como las que se manifestaron ayer hace ocho años en Nueva York y Washington.
En suma, el 11 de septiembre se ha incrustado, en el calendario de la historia mundial, como una fecha ligada a la tragedia, y su conmemoración debiera obligar a los gobiernos de todo el mundo –empezando por el de Estados Unidos– a abrir espacios para la reflexión y la corrección de errores e inercias inhumanas, bárbaras e indeseables.









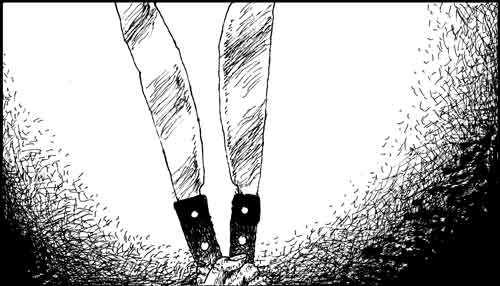













No hay comentarios.:
Publicar un comentario