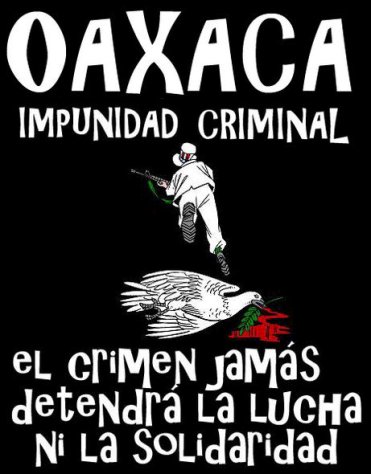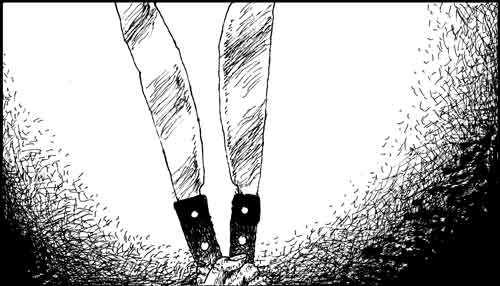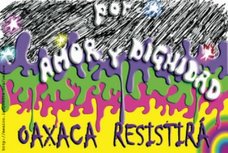Noche de Muertos
David Rojas
Pátzcuaro, Michoacán
ORIGEN
Antes de la ocupación española de estas tierras, la región lacustre estaba habitada por un importante grupo étnico y lingüístico muy diferente a los habitantes de Mesoamérica. En lengua mexica eran llamados "Michoaques" y a la tierra por ellos poblaban "Michoacán", lugar de lagos. Al llegar los europeos, los habitantes de Michoacán fueron llamados por aquéllos, "Purépechas", nombre que se ha continuado hasta nuestros días. Tras una serie de constantes conquistas, dominaron todo el territorio michoacano y sostuvieron guerras con los vecinos, aún con los bravos Aztecas a quienes siempre lograron rechazar. Al conquistar Hernán Cortés la ciudad de México-Tenochtitlán, los señores de Michoacán decidieron rendirse en paz ante el capitán español, lo que benefició a los michoacanos, pues de ello resultó que el trato fuera diferente al que estaban recibiendo de los Aztecas. Empero, Nuño de Guzmán, presidente de la primera Audiencia, sin tomar en cuenta la actitud pacífica de los purépechas, emprendió contra ellos una guerra cruel y despiadada, despoblando los populosos lugares habitados que tenía el reino purépecha. La Segunda Audiencia envió al oidor Vasco de Quiroga, quien por la persuasión y el auxilio de los evangelizadores franciscanos, logró pacificar a los atemorizados purepéchas y más tarde, al ser nombrado obispo, el primero de esta diócesis, emprendió a fondo la conquista espiritual de la región, combatiendo a la vez los frecuentes abusos de los encomenderos españoles y de otros colonizadores. De esta conquista espiritual resultó un rico sincretismo religioso, siendo una de sus muestras, la famosa ceremonia de la Noche de Muertos, en donde el concepto indígena de la muerte juega parejamente con las ideas cristianas del más allá.
DESCRIPCIÓN
 El ambiente de Janitzio y de los demás poblados en la víspera del día de muertos es de gran fiesta, hasta que empieza el lúgubre tañer de las campanas, al conjuro mágico de los sonoros bronces, las almas de ultratumba se presentan y los vivos se congregan ante los despojos mortales de los desaparecidos. Negras siluetas van apareciendo por doquier. Llenas de amor, van llegando almas piadosas con las ofrendas, cortan flores, llevan dulces, consagran alimentos como: panes, dulces, frutos, etc. Con ellas se erigen un altar sobre la tumba y se sientan resignadas y llorosas a contemplar las llamas de los cirios y hacer oraciones por los muertos. A intervalos se arrodillan ante la cruz que indefectiblemente preside el rito, y quedan pensativos como evocando a los difuntos añorando su presencia. Janitzio es una de las bellas islas del lago de Pátzcuaro, impresiona por la forma y belleza de sus construcciones donde sobresalen las blancas paredes con techos de teja roja, diseminadas en forma disímbola por la Isla. Tiene además, un nombre y celebridad debidamente conquistado por la celebración de "Noche de Muertos", el día 1 al 2 de noviembre, aunque las celebraciones son las mismas en toda la región lacustre, se le han otorgado a esta Isla por antonomasia. Y refieren que en esta noche, surge la sombra de Mintzita corazón, hija del Rey Tzintzicha, y la de Itzihuapa, hijo de Taré y Príncipe heredero de Janitzio. Locamente enamorados, no pudieron desposarse por la inesperada llegada de los conquistadores. Preso ya el Rey padre de Mintzita, por Nuño de Guzmán quiso la princesa rescatarlo ofreciéndole el tesoro fabuloso que se encontraba bajo las aguas, entre Janitzio y Pacanda.
El ambiente de Janitzio y de los demás poblados en la víspera del día de muertos es de gran fiesta, hasta que empieza el lúgubre tañer de las campanas, al conjuro mágico de los sonoros bronces, las almas de ultratumba se presentan y los vivos se congregan ante los despojos mortales de los desaparecidos. Negras siluetas van apareciendo por doquier. Llenas de amor, van llegando almas piadosas con las ofrendas, cortan flores, llevan dulces, consagran alimentos como: panes, dulces, frutos, etc. Con ellas se erigen un altar sobre la tumba y se sientan resignadas y llorosas a contemplar las llamas de los cirios y hacer oraciones por los muertos. A intervalos se arrodillan ante la cruz que indefectiblemente preside el rito, y quedan pensativos como evocando a los difuntos añorando su presencia. Janitzio es una de las bellas islas del lago de Pátzcuaro, impresiona por la forma y belleza de sus construcciones donde sobresalen las blancas paredes con techos de teja roja, diseminadas en forma disímbola por la Isla. Tiene además, un nombre y celebridad debidamente conquistado por la celebración de "Noche de Muertos", el día 1 al 2 de noviembre, aunque las celebraciones son las mismas en toda la región lacustre, se le han otorgado a esta Isla por antonomasia. Y refieren que en esta noche, surge la sombra de Mintzita corazón, hija del Rey Tzintzicha, y la de Itzihuapa, hijo de Taré y Príncipe heredero de Janitzio. Locamente enamorados, no pudieron desposarse por la inesperada llegada de los conquistadores. Preso ya el Rey padre de Mintzita, por Nuño de Guzmán quiso la princesa rescatarlo ofreciéndole el tesoro fabuloso que se encontraba bajo las aguas, entre Janitzio y Pacanda. Y cuando el esforzado Itzihuapa se apresaba a extraerlo, se vio atrapado por veinte sombras de los remeros que lo escondieron bajo las aguas y que fueron sumergidos con él. Itzahuapa quedó convertido en el vigésimo primer guardián de tan fantástica riqueza. pero en la noche del día de muertos despiertan todos los guardianes del tesoro, al lúgubre tañer de los bronces de Janitzio, y suben la empinada cuesta de la isla. Los dos Príncipes, Mintzita e Itzihuapa se dirigen al panteón para recibir la ofrenda de los vivos a las luces plateadas de la luna, los dos espectros se musitan palabras cariñosas y, a las llamas inciertas de los cirios, se ocultan de las miradas indiscretas. En Janitzio las flores son inspiración y gozo que se cantan en las pirekuas como Tzitziki Canela (Flor de Canela). Tzitziki Changunga (flor de Changunga), son cantos en los que se compara a la mujer con las flores por su delicadeza, finura y exquisitez. Nadie interrumpe sus coloquios amorosos! Mientras tanto las estrellas fulguran interesantemente en las aventuras, las campanas tocan desesperadamente y el lago gime como una alma en pena... en sus intricadas calles asoman balcones y soportes de viejas maderas, sobre las que cuelgan redes. Aproximadamente a la mitad de su ascenso, se encuentra su iglesia pintoresca
Y cuando el esforzado Itzihuapa se apresaba a extraerlo, se vio atrapado por veinte sombras de los remeros que lo escondieron bajo las aguas y que fueron sumergidos con él. Itzahuapa quedó convertido en el vigésimo primer guardián de tan fantástica riqueza. pero en la noche del día de muertos despiertan todos los guardianes del tesoro, al lúgubre tañer de los bronces de Janitzio, y suben la empinada cuesta de la isla. Los dos Príncipes, Mintzita e Itzihuapa se dirigen al panteón para recibir la ofrenda de los vivos a las luces plateadas de la luna, los dos espectros se musitan palabras cariñosas y, a las llamas inciertas de los cirios, se ocultan de las miradas indiscretas. En Janitzio las flores son inspiración y gozo que se cantan en las pirekuas como Tzitziki Canela (Flor de Canela). Tzitziki Changunga (flor de Changunga), son cantos en los que se compara a la mujer con las flores por su delicadeza, finura y exquisitez. Nadie interrumpe sus coloquios amorosos! Mientras tanto las estrellas fulguran interesantemente en las aventuras, las campanas tocan desesperadamente y el lago gime como una alma en pena... en sus intricadas calles asoman balcones y soportes de viejas maderas, sobre las que cuelgan redes. Aproximadamente a la mitad de su ascenso, se encuentra su iglesia pintorescacomo todo en el pueblo, en cuya parte posterior se encuentra el cementerio en donde se realiza la singular e impresionante ANIMECHA KEJTZITAKUA, toda la vida de la Isla vibra en torno a esa ceremonia; en ella hay un ambiente de tristeza y de alegría discreta. Hacia las 12 de la noche del 1o. de noviembre la mujeres y los niños se desplazan con solemnidad, localizan los lugares de reposo de sus seres queridos, ponen hermosas servilletas bordadas sobre las tumbas y depositan ahí los manjares que en vida fueron del agrado de sus distintos difuntos, colocan ofrendas florales enmarcadas por las luces de numerosas velas, y así transcurre la noche entre alabanzas, rezos y cantos de las mujeres y niños, mientras los hombres de lejos, en las afueras del cementerio, observan atentos todo lo que sucede en el interior del panteón. Una campana colocada en el arco de la entrada del panteón, suena discretamente toda la noche, llamando a las ánimas a que se presenten a la gran ceremonia. En toda la Isla hacen eco los cantos purépechas de dulce y musical cadencia que imploran el decanso de las almas de los ausentes y la felicidad de los que quedan en la tierra. Participar en esta fiesta es cumplir con un deber sagrado para los muertos, que hacen honor a quienes lo practican.
Ofrendas de Día de Muertos

La ofrenda es ese ritual colorido donde el individuo y la comunidad están representados con su dádiva; es un acto sagrado, pero también puede ser profano: la tradición popular es la simbiosis de la devoción sagrada y la práctica profana.
Ofrendar, en el Día de Muertos, es compartir con los difuntos el pan, la sal, las frutas, los manjares culinarios, el agua y, si son adultos, el vino. Ofrendar es estar cerca de nuestros muertos para dialogar con su recuerdo, con su vida. La ofrenda es el reencuentro con un ritual que convoca a la memoria.
La ofrenda del Día de Muertos es una mezcla cultural donde los europeos pusieron algunas flores, ceras, velas y veladoras; los indígenas le agregaron el sahumerio con su copal y la comida y la flor de cempasúchil (Zempoalxóchitl). La ofrenda, tal y como la conocemos hoy, es también un reflejo del sincretismo del viejo y el nuevo mundo. Se recibe a los muertos con elementos naturales, frugales e intangibles -incluimos aquí las estelas de olores y fragancias que le nacen a las flores, al incienso y al copal-.
La ofrenda de muertos debe tener varios elementos esenciales. Si faltara uno de ellos, se pierde aunque no del todo el encanto espiritual que rodea a este patrimonio religioso.
Elementos imprescindibles para recibir a las ánimas
 Cada uno de los siguiente elementos encierra su propia historia, tradición, poesía y, más que nada, misticismo.
Cada uno de los siguiente elementos encierra su propia historia, tradición, poesía y, más que nada, misticismo.El agua. La fuente de la vida, se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y para que fortalezcan su regreso. En algunas culturas simboliza la pureza del alma.
La sal. El elemento de purificación, sirve para que el cuerpo no se corrompa, en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año.
Velas y veladoras. Los antiguos mexicanos utilizaban rajas de ocote. En la actualidad se usa el cirio en sus diferentes formas: velas, veladoras o ceras. La flama que producen significa "la luz", la fe, la esperanza. Es guía, con su flama titilante para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada. En varias comunidades indígenas cada vela representa un difunto, es decir, el número de veladoras que tendrá el altar dependerá de las almas que quiera recibir la familia. Si los cirios o los candeleros son morados, es señal de duelo; y si se ponen cuatro de éstos en cruz, representan los cuatro puntos cardinales, de manera que el ánima pueda orientarse hasta encontrar su camino y su casa.
Copal e incienso. El copal era ofrecido por los indígenas a sus dioses ya que el incienso aún no se conocía, este llegó con los españoles. Es el elemento que sublima la oración o alabanza. Fragancia de reverencia. Se utiliza para limpiar al lugar de los malos espíritus y así el alma pueda entrar a su casa sin ningún peligro.
Las flores. Son símbolo de la festividad por sus colores y estelas aromáticas. Adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del ánima, la cual al marcharse se irá contenta, el alhelí y la nube no pueden faltar pues su color significa pureza y ternura, y acompañan a las ánimas de los niños.
En muchos lugares del país se acostumbra poner caminos de pétalos que sirven para guiar al difunto del campo santo a la ofrenda y viceversa. La flor amarilla del cempasuchil (Zempoalxóchitl) deshojada, es el camino del color y olor que trazan las rutas a las ánimas.
Los indígenas creían que la cempasúchil era una planta curativa, pero ahora solo sirve para adornar los altares y las tumbas de los difuntos. Por esta razón se dice que a lo largo del tiempo la flor fue perdiendo sus poderes curativos. Flor de cempasúchil significa en náhuatl "veinte flor"; efeméride de la muerte.
El petate. Entre los múltiples usos del petate se encuentra el de cama, mesa o mortaja. En este particular día funciona para que las ánimas descansen así como de mantel para colocar los alimentos de la ofrenda.
El izcuintle. Lo que no debe faltar en los altares para niños es el perrito izcuintle en juguete, para que las ánimas de los pequeños se sientan contentas al llegar al banquete. El perrito izcuintle, es el que ayuda a las almas a cruzar el caudaloso río Chiconauhuapan, que es el último paso para llegar al Mictlán.
El pan. El ofrecimiento fraternal es el pan. La iglesia lo presenta como el "Cuerpo de Cristo". Elaborado de diferentes formas, el pan es uno de los elementos más preciados en el altar.
El gollete y las cañas se relacionan con el tzompantli. Los golletes son panes en forma de rueda y se colocan en las ofrendas sostenidos por trozos de caña. Los panes simbolizan los cráneos de los enemigos vencidos y las cañas las varas donde se ensartaban.
Otros objetos para rememorar y ofrendar a los fieles difuntos
 El retrato del recordado sugiere el ánima que nos visitará, pero este debe quedar escondido, de manera que solo pueda verse con un espejo, para dar a entender que al ser querido se le puede ver pero ya no existe.
El retrato del recordado sugiere el ánima que nos visitará, pero este debe quedar escondido, de manera que solo pueda verse con un espejo, para dar a entender que al ser querido se le puede ver pero ya no existe.La imagen de las Ánimas del Purgatorio, para obtener la libertad del alma del difunto, por si acaso se encontrara en ese lugar, para ayudarlo a salir, también puede servir una cruz pequeña hecha con ceniza.
Pueden colocarse otras imágenes de santos, para que sirva como medio de interelación entre muertos y vivos, ya que en el altar son sinónimo de las buenas relaciones sociales. Además, simbolizan la paz en el hogar y la firme aceptación de compartir los alimentos, como las manzanas, que representa la sangre, y la amabilidad a través de la calabaza en dulce de tacha.
El mole con pollo, gallina o guajolote, es el platillo favorito que ponen en el altar muchos indígenas de todo el país, aunque también le agregan barbacoa con todo y consomé. Estos platillos son esa estela de aromas, el banquete de la cocina en honor de los seres recordados. La buena comida tiene por objeto deleitar al ánima que nos visita.
Se puede incluir el chocolate de agua. La tradición prehispánica dice que los invitados tomaban chocolate preparado con el agua que usaba el difunto para bañarse, de manera que los visitantes se impregnaban de la esencia del difunto.
Las calaveras de azúcar medianas son alusión a la muerte siempre presente. Las calaveras chicas son dedicadas a la Santísima Trinidad y la grande al Padre Eterno.
También se puede colocar un aguamanil, jabón y toalla por si el ánima necesita lavarse las manos después del largo viaje.
El licor es para que recuerde los grandes acontecimientos agradables durante su vida y se decida a visitarnos.
Una cruz grande de ceniza, sirve para que al llegar el ánima hasta el altar pueda expiar sus culpas pendientes.
El altar puede ser adornado con papel picado, con telas de seda y satín donde descansan también figuras de barro, incensario o ropa limpia para recibir a las ánimas.
La ofrenda, en sí, es un tipo de escenografía donde participan nuestros muertos que llegan a beber, comer, descansar y convivir con sus deudos.
Las ofrendas de los muertos chiquitos

En la mayoría de los hogares campesinos, de extracción mestiza o indígena, y aún entre algunas familias urbanas, el 31 de octubre se elabora la ofrenda dedicada a los niños o “angelitos”. Sus ánimas llegan el día primero de noviembre para nutrirse de la esencia y el olor de los alimentos que sus padres les prepararon.
En el altar de los “angelitos” la comida no debe condimentarse con chile, porque les haría daño. Es imprescindible que las flores y los candelabros sean blancos, pues este color simboliza la pureza de estos inocentes difuntos.
A los niños muertos se les ponen dulces de alfeñique, pasta elaborada con azúcar, con este material se fabrican figuras de animalitos, canastitas con flores, zapatos, ánimas y ataúdes.
En otros lugares, los altares se adornan con juguetitos de barro pintado con colores alegres; así cuando lleguen las ánimas de los difuntos “chiquitos” podrán jugar tal como lo hacían en vida.
Todos los altares cuentan con panes en miniatura, pues es sabido que a los niños les gusta mucho, al igual que las tortillas, la fruta y el dulce de calabaza.
Es característico que todos los elementos que conforman el altar de los “angelitos” estén elaborados a una escala reducida. Ninguno es grande, ni pueden ponerse objetos que pertenezcan a los altares de los adultos. De ser así, los niñitos se enojarían, se pondrían tristes y no comerían lo ofrecido.De raíces nahuas arraigadas, Gustavo Zapoteco no deja de lado la voz de sus hermanos tlapanecos, que viven junto con él esta realidad rodeada de nostalgias y agradecimientos para la madre tierra que los ve nacer, partir y morir en su regazo.
MITOTIJMONEMITIS, MICTLI IHUAN TONATLAJSIQUI
Mitojticxmotlato,
mitojticcualtzin,
mi tojti pan ajacayemanki
mi tojticulatzin,
tlin innetloc
ica in ajacatl ihuan on tlochtlimej
chihuasque sen papatla
keni on teopapatla on quetzal.
Yeyantli tlin chihuase
tlan cano yemique,
tlan cano quitza in chapulin
mumutisque on tlil.
Tlan cano tlochtli nemicualtzin
in cualtzin papatlamonemitis ihuan mictli
huetzimonemitis ihuan tekimictli,
tlin nuxtotolomej ijta
in huin tonalli.
Mijtotiamonemitis
inic in tlochtli,
mitojtiamictli
inic in Chapulin,
yehua in mitojtia
tlin pan ajacatl yeichihua
huetzitemimonemitis,
tonaltlajsiqui
tlin nuxtololomejijta.
Chicuasen ixtololomej tlin ijta
in yoaltic huin mitojtic
mitojtiamonemitis, mitojtimictli,
mitojtia inechti
sen on me ixtololomej
ijta tlinkineki ijta
tlin itlajto yeisonteco,
ikuj on tlin pano
in huin tonalli
tlalpan tlallioautlmej tlatlajtica
in on yeyantli,
mitojtiamictli
mitojtiamonemitis
mitojtiatonaltlajsiqui.
DANZA DE VIDA, MUERTE Y OCIO
Danza ágil,
danza graciosa,
danza en el aire suave
danza graciosa
que en unión
con el aire y los gavilanes
producen en un vaivén
como el místico vuelo del quetzal.
Espacio que se ha vuelto
lugar de caza,
lugar de escape de la langosta
azuzada por el fuego.
Lugar donde el gavilán se luce
en un espectacular, vuelo de vida o muerte
gracia de vida o ironía de muerte,
es lo que ven los ojos
en este momento.
Danza de vida
para el gavilán,
Danza de muerte
para la langosta,
esa es la danza
que en el aire se ejecuta
gracia plena de vida,
de ocio
que mis ojos ven.
Seis ojos que miran
entorno a esta danza
danza de vida, danza de muerte
danza de entretenimiento
cada par de ojos
miran lo que quieren ver
lo que su instinto les manda,
así lo que pasa
en este momento
arriba del cañaveral en llamas
en el espacio,
danza de muerte,
danza de vida, danza de ocio
cada quien en lo suyo.
********