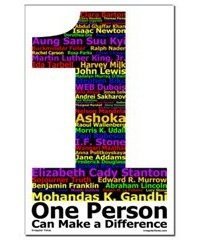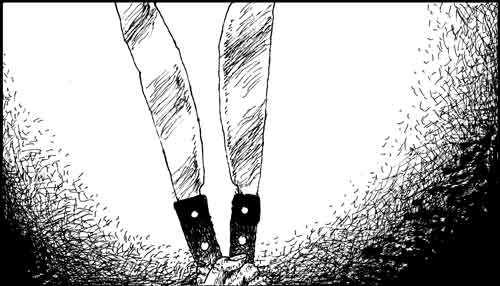John Berger

Mi guapo:
Esta noche escuchas en tu celda mis palabras mientras escribo. Estoy sentada en la cama. Tengo el cuaderno en las rodillas.
Si cierro los ojos veo tus orejas, la izquierda sobresale un poco más que la derecha. Mi mejor amiga en la escuela alegaba que las orejas de los humanos son como diccionarios y que, si sabes cómo, puedes buscar palabras en ellas. Límpido, por ejemplo. Límpido.
No voy a mandarte esta carta, pero quiero decirte lo que hicimos el otro día. Tal vez no la leas hasta que ambos estemos muertos. No, los muertos no leen. Los muertos son lo que permanece de lo que alguna vez fue escrito. Mucho de lo escrito queda reducido a cenizas, pero los muertos están todos ahí, en las palabras que se quedan.
Sonó mi teléfono móvil y era la voz entrecortada de Yasmina –los pinzones chirrían así, veloces, cuando su árbol está en riesgo– para decirme que en el distrito de Abor un Apache sobrevolaba en círculos la vieja fábrica de tabaco, donde siete de nosotros se escondían, y que las vecinas –y también otras mujeres– se preparaban para formar un escudo humano en torno a la fábrica y sobre el techo, para evitar que los cañonearan. Le dije que ahí estaría.
Colgué el teléfono y me quedé quieta, y no obstante era como si corriera. El aire fresco me golpeaba la frente. Algo propio de mí –pero no mi cuerpo, tal vez mi nombre A’ida– corría, hacía virajes repentinos, se remontaba o hundía en los desniveles volviéndose imposible de avistar o que le apuntaran. Tal vez un pájaro liberado tiene esta sensación. Una especie de limpidez.
Para el momento en que llegué, ya se habían instalado en el techo plano veinte mujeres, y agitaban sus pañoletas blancas. La fábrica tiene tres pisos –como tu prisión. En la planta baja, hileras de mujeres, de espaldas a los muros, rodeaban todo el edificio. Aún no se avistaban tanques, jeeps o Hummers. Así que anduve desde el camino cruzando el erial para juntarme con ellas. Reconocí a algunas mujeres y a otras no. Nos tocábamos y nos mirábamos en silencio, entre nosotras, confirmando lo que compartíamos, lo que teníamos en común. Nuestra única salida era convertirnos en un solo cuerpo todo el tiempo que nos mantuviéramos plantadas ahí, negadas a movernos.
Oímos regresar el Apache. Volaba despacio y muy bajo para amedrentarnos y observarnos, y su rotor de cuatro hojas chantajeaba las corrientes para mantenerse en el aire. Escuchamos el familiar retumbo del Apache –el retumbo de ellos al decidir y el de nosotras al correr buscando refugio para escondernos– pero no esta vez. Podíamos ver los dos misiles Hellfire alojados en sus sobacos. Podíamos ver al piloto y a su artillero. Podíamos ver sus diminutas armas apuntándonos.
Frente a la derruida montaña, frente a la fábrica abandonada que fuera utilizada como hospital provisional durante la epidemia de disentería de hace cuatro años, algunas de nosotras estábamos prontas a morir. Cada una de nosotras, pienso, tenía miedo, pero no por ella misma.
Otras mujeres se apuraban a bajar el sendero zigzagueante desde las alturas del monte Abor. Está muy empinado por ahí, ¿te acuerdas? –y no podían ver el helicóptero. Se sujetaban unas de otras y reían con nerviosismo. Era extraño oír su risa junto al zumbar rugiente del Apache. Miré la línea entera de mis compañeras, en particular sus frentes, y quedé convencida de que algunas sentían algo parecido a lo que yo había sentido.
Sus frentes eran límpidas. Cuando las rezagadas que llegaban del monte Abor nos alcanzaron, se ajustaron la ropa y las abrazamos cálida y solemnemente.
Mientras más seamos, el blanco que formemos será mayor, y mientras más grande sea el blanco, más fuertes seremos. Una lógica extraña y límpida. Cada una de nosotras tenía miedo pero no por ella misma.
El Apache oscilaba sobre el techo de la fábrica, tres pisos arriba, estacionario en el cielo pero nunca quieto. Una a otra nos tomamos las manos y de cuando en cuando repetíamos los nombres de todas. Yo me tomaba de las manos con Koto y Miriam. Koto tenía diecinueve años y unos dientes muy blancos. Miriam era una viuda entrada en los cincuenta y a su marido lo habían asesinado hacía veinte años. Les cambié los nombres aunque no vaya a enviarte esta carta.
En ese momento escuchamos que por la calle se aproximaban los tanques. Cuatro de ellos. Koto me acariciaba una de las muñecas con sus dedos. Oímos la voz de los altoparlantes anunciar toque de queda y ordenarle a todos dispersarse y mantenerse en interiores. Del otro lado del erial la calle estaba atiborrada, y descubrí a algunos camarógrafos. Unos cuantos decigramos a nuestro favor.
Ahora los inmensos tanques arremetían rápido contra nosotras, y las torretas giraban para seleccionar el objetivo exacto.
El miedo que provocan los sonidos es el más difícil de controlar. El traqueteo de sus orugas al aplastar con forcejeos todo lo que atropellaban, el rugido de sus motores torciéndose al ejercer succión, los altoparlantes que nos ordenaban dispersarnos –los tres crecían y crecían, hasta que los tanques hicieron alto alineados frente a nosotros, a doce metros de distancia, con las bocas de sus cañones 105 mm. todavía más cerca. No nos apretujamos, nos mantuvimos separadas, sólo nuestras manos se tocaban. Un comandante que emergió de la escotilla del primer tanque nos informó, hablando mal nuestro idioma, que ahora seríamos forzadas a dispersarnos.

¿Sabes cuánto cuesta un Apache? Eso le pregunté a Koto, desde la comisura de los labios. Negó con la cabeza. Cincuenta millones de dólares, le dije entre dientes. Miriam me besó en la mejilla. Yo estaba alerta de que empujaran la puerta trasera de uno de los tanques y que emergieran los soldados, brincaran a tierra y nos arrasaran. No les habría tomado más de un minuto. Y no ocurrió. En vez de eso, los tanques se dieron vuelta y enfilados uno tras otro, dejando unos veinte metros entre ellos, comenzaron a envolver nuestro círculo.
No lo pensé entonces, mi guapo, pero ahora que te escribo en mitad de la noche, pienso en Herodoto. Herodoto de Halicarnaso, quien fue el primero que escribió relatos de tiranos que se hicieron sordos a todos los dioses por el estruendo de sus propias máquinas.
No habríamos podido resistir a los soldados si nos hubieran arrollado. Conforme nos rodeaban, los tanques se aproximaban deliberadamente –con lentitud apretaban la soga alrededor nuestro.
¿Tú sabes cómo es que una gata mide su salto, la distancia que le espera, hasta aterrizar en sus cuatro patas juntas en los cuatro puntos donde ella lo calculó? Pues esto es lo que cada una de nosotras tuvo que hacer: medir, pero no la distancia de un brinco, sino su opuesto –el monto preciso de voluntad necesaria para tomar la aterradora decisión de mantenernos, de no hacer nada, pese al miedo. Nada. Si subestimábamos la voluntad necesaria, tal vez rompiéramos la línea corriendo antes de darnos cuenta de lo que hacíamos. El miedo era constante pero fluctuaba. Si lo sobrestimábamos, habríamos estado exhaustas e inútiles antes de que todo terminara y las otras hubieran tenido que apalancarnos. Nuestras manos enlazadas ayudaban, pues nos hacían calcular la energía que cruzaba de mano en mano.
Cuando los tanques circundaron la fábrica la primera vez, no estaban a más de un brazo de distancia de nosotras. Por entre las ventilas cubiertas de malla podíamos ver sus cascos, sus ojos, sus manos enguantadas.
Lo más aterrador de todo era su blindaje, ¡visto tan de cerca! Cuando pasaba cada tanque era esta superficie, la más impermeable creada por el hombre, lo que no podíamos evitar ver incluso cuando cantábamos (y para entonces habíamos comenzado a cantar): sus remaches ciegos, su textura como de piel de animal pues nunca brilla, su dureza de granito y su color de caca, el color no de un mineral sino de la putrefacción. Era contra esta superficie que suponíamos nos iban a aplastar. Y frente a esta superficie debíamos decidir, segundo tras segundo, no movernos, no retirarnos.
Mi hermano, dijo Koto, mi hermano dice que cualquier tanque puede destruirse si uno encuentra el sitio preciso en el momento preciso.
¿Cómo logramos –las trescientos de nosotras– mantenernos firmes como lo hicimos? Las bandas de oruga estaban ahora a unos cuantos centímetros de nuestras sandalias. No nos movimos. Seguimos tomadas de las manos y cantando entre nosotras con nuestras voces de viejas. Porque fue esto lo que ocurrió y es por eso que pudimos hacer lo que hicimos. No habíamos envejecido, simplemente éramos ancianas, teníamos como mil años de edad.
El prolongado tableteo de una ametralladora en la calle. Posicionadas como estábamos, propiamente no pudimos ver lo que ocurría, así que hicimos señas a nuestras viejas hermanas en el techo, que podían ver mejor que nosotras. El Apache se mecía amenazador sobre ellas. Nos devolvieron las señas y entendimos que una patrulla había disparado a unas figuras que corrían. Muy pronto escuchamos el ulular de una sirena.
La succión del siguiente tanque que nos confinaba, también nos encrespaba e hinchaba la falda. No hagan nada. Ni nos meneamos. Estábamos aterradas. Y en nuestras agudas y estridentes voces de abuelas, cantamos –¡aquí nos vamos a quedar! No teníamos arma alguna excepto nuestro útero maltrecho.
Así estuvo.
Entonces un tanque –no creímos de inmediato lo que veían nuestros ojos apagados– dejó de formar el círculo y se enfiló a cruzar el erial, seguido por el siguiente y el siguiente y el siguiente. Las ancianas del techo vitorearon, y nosotras, todavía con las manos cogidas, pero ahora silenciosas, comenzamos a dar pasos laterales hacia la izquierda de tal modo que lenta, muy lentamente, como correspondía a nuestros años, dimos vuelta a la fábrica.
Más o menos una hora después, los siete nuestros estuvieron listos para escabullirse. Nosotras, sus abuelas, nos dispersamos, recordando cómo había sido ser jóvenes y luego hacernos jóvenes.
Hay tanta diferencia entre la esperanza y la expectativa de algo.
Al principio pensaba que era una cuestión de duración, y que la esperanza era el aguardar algo mucho más allá. Pero no. Me equivocaba. La expectativa pertenece al cuerpo, mientras la esperanza pertenece al alma. Ésa es la diferencia. Las dos conversan y se excitan o consuelan una a otra, pero el sueño de una y de otra son diferentes. He aprendido algo más. La expectativa de un cuerpo puede durar tanto como cualquier esperanza.
Como mi cuerpo, que espera el tuyo. Mientras tenga vida, soy tuya, mi guapo.
A’ida
Traducción: Ramón Vera Herrera